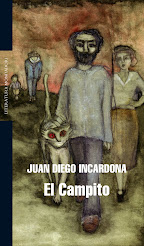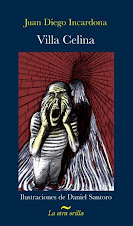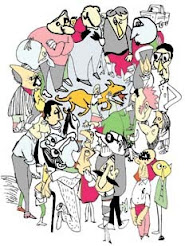miércoles, abril 25, 2007
jueves, abril 19, 2007
miércoles, abril 18, 2007
Rexistencia 37 - La hemorragia
En un rapto de conciencia, sentí orgullo por esa muela de largas raíces que agonizaba en la mesa. Hija e tigre, pensé.
A mí no me da impresión ver sangre, pero esta catarata me empezó a dar palpitaciones, y cuanto más bombeaba el señor corazón, lógicamente mayor era el flujo que salía despedido de mis vasitos lastimados.
El doctor dijo que lo más importante era mantener la calma. Mientras tanto, la canilla seguía abierta.
Después de un par de horas bajo la supervisión de los dentistas –de a poco se fueron sumando colegas para ayudar/opinar-, me dieron el alta, previo taponamiento con una bolita de no sé qué cosa que después se reabsorbe.
Me recomendaron no fumar, no tomar mate, no agacharme, no hacer ejercicio, no hacer buches, dormir con dos almohadas, y nada de mujeres!, al menos por 24 horas.
Salí del consultorio, mordiendo la enésima gasita, que debía conservar una hora más, caminé un par de cuadras y me tomé, ¡inconsciente!, el colectivo.
Los pozos de Buenos Aires deben ser la venganza de la pampa que está abajo, que ya no puede respirar como antes el aire que viene del río. Por eso se come el asfalto, se chupa los adoquines, le clava las uñas a las veredas.
Tanto traqueteo terminó por abrirme de nuevo el cuerpo, que, una vez más, dijo lo que tenía que decir por la boca de su herida.
Cuando me di cuenta, toqué el timbre, y bajé. Mi idea era tomar un taxi que me llevara de nuevo hasta el dentista. Pero no venía ninguno, pasaba el tiempo, y era increíble, no venía ninguno, che!
Hay que bajar los latidos –planeé-, respirar despacio contra la hiperventilación, cerrar lo ojos, morder la gasa, que yo puedo dejar de sangrar.
Poco a poco me fui calmando. Tenía la sensación de que me salía menos sangre. Me empezó a dar sueño. Vamos a quedarnos sentados acá.
Una por una fui recogiendo mis gotas de sangre del caño del desagüe, hasta secarlo completamente con un coágulo que me imaginé, duro como la muela, para que sirviera de dique a las aguas turbulentas.
Siempre sentado en la puerta de la casa, con criterio, organicé la redistribución de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, democráticamente, por arterias y venas interiores.
Levanté la cabeza. Arriba, el mundo se ponía a tono con mi obra de teatro.
El cielo sacó sus biromes eléctricas y empezó a escribir oraciones inolvidables, estrofas de canciones hermosas. Después dibujó figuras de animales y de hombres, y todas me las fue regalando, a mí, su joven hijo sangrando, su hijo querido.
********************************************************************************************
anterior:
Rexistencia 36 - Esperando un colectivo que no viene nunca -------------------------------------------------------------------------
lunes, abril 16, 2007
Rexistencia 36 - Esperando un colectivo que no viene nunca
Esta semana vendieron la casa de Villa Celina, que construyeron mis abuelos, que siempre perteneció a mi familia, donde yo viví veintisiete años. ¿Cuándo será la última vez que esté allí? ¿O ya habrá pasado ese día?
¿Allá viene el colectivo? No, no viene. Es otro, uno verde, que pasa rápido como una noticia. Nadie lo está esperando.
La cabeza es un televisor que mira un chico. Ve dibujitos animados en blanco y negro.
Unas personas pertenecen al olvido y se mueren, sumisas y ridículas, de pie y apenas acompañadas, en la parada del colectivo que mira un chico.
No son personas, son fotos, seres detenidos. A veces cobran vida cuando los espían desde las ventanas de los edificios de Santa Fe.
De golpe bajaron las persianas. Sellaron uno por uno los ambientes que daban a la calle. Ahora somos todos juntos una foto para un ciego.
Los pies sostienen la espera y los castigos de todas las personas que vuelven de trabajar. El alma se nos pierde hacia el fondo de la calle, donde se tragaron las estrellas.
El cielo de nuestro barrio era una fiesta. Pero después la noche se hizo tan oscura que la sombra tapó todas las casas de negro. De a poco se fueron los gallegos y los italianos del sur. La vida fue una tapita de vino flotando en la zanja, después de la lluvia. La corriente la llevaba al lado de la vereda en dirección a la General Paz, hasta que un día, el menos pensado, el desagüe la chupó desde el agujero del cordón. Ahora, el tiempo se come mis dibujitos animados en las cloacas del Conurbano Bonaerense.
La lengua de la noche repta por la zanja de los barquitos infantiles. Pronuncia cosas que no quiero escuchar.
El alumbrado disipa la oscuridad pero no mata la noche, que viene a la parada del colectivo a ponerme la cara en la cara, para soplarme el invierno en los ojos y burlarse de mí, cantarme canciones de chicos espectrales jugando a la vuelta de la esquina, donde nadie debe existir.
¿Allá viene el colectivo? No, no viene, es otro, un gran pájaro, volando al revés.
********************************************************************************************
anterior:
Rexistencia 35 - Lo que pasa en la realidad -----------------------------------------------------------------------------------------
lunes, abril 09, 2007
Rexistencia 35 - Lo que pasa en la realidad
—Juan Diego, el dibujo!
—¿Me lo hiciste para mí?
—Sí, es una casa.
—Qué lindo, Maxi, gracias!
—Esperá, no te vayas, le falta la puerta.
—Ah, bueno, hacésela, que sino cómo va a entrar la gente.
Mínimo agarró la fibra y garabateó algo, pero no adentro del dibujo, sino en una parte externa de la hoja en blanco, flotante en el aire por encima del techo.
—Pero, ¿cómo? –pregunté. ¿La puerta está despegada de la casa?
—Sí —me dijo, poniendo unos ojos.
Agarré el dibujo, lo saludé otra vez y salí a la calle. ¿Quiénes eran esas personas despidiéndome en el porche? Sus caras avejentadas hacían composé con la fachada descascarándose. Era una imagen tan triste que casi me pongo a llorar.
Mi madre me contó que hay personas interesadas en la casa.
—…pero hijo, ¿qué nos vamos a quedar haciendo acá? Ustedes ya se fueron y la casa es grande. Además, en la cuadra ya no queda casi nadie, salvo Juanita, Aurora y la familia de Laurita.
Yo sabía que iba a hacer frío. Por suerte tengo la manía de ver la temperatura en la tele antes de salir, así que me abrigué.
Los sobrinos. Cuando llegaba, a la primera que saludé fue a Valentina, que se puso a llorar. Es caprichosa y rebelde como la madre, mi hermana María Laura. El pelo ya le creció en toda la cabeza. Ostenta un flequillo rollinga. Está aprendiendo a caminar, pero todavía va de la mano. Mínimo me vio entrar y se puso a tocar un silbato insoportable que ensordecía a todos.
Dar de comer. Mínimo no quiere comer, nadie logra darle de comer. Me pidieron que lo intente, a ver si yo lo conseguía, porque era su ídolo.
Lo senté arriba mío y arrimé el plato –arroz con un poco de salsa de tomate con pedacitos de carne-.
Empezamos el juego.
—Uno, dos, uno, dos –subía y bajaba el tenedor en el viaje del avión-; uno, dos, uno, dos, a ver Maxi, que se va a comer toda la comida, porque es un campeón -lo comprometía con los brazos abiertos al pie del tobogán-; uno, dos, uno, dos –Mínimo masticaba mientras yo lo alentaba con cantitos de cancha.
—Quiero agua —pedía a cada rato.
—Este chico se llena de agua y no come –dijeron nuestros familiares.
—Bueno, hagamos una cosa –organicé-, un trago de agua cada cuatro bocados.
—Agua –insistió Mínimo.
—El agua es el premio del trabajo –le contesté y todos se rieron-. Uno, dos, uno, dos –subía y bajaba el tenedor en el viaje del avión-.
Hola Valentina. Vivís en un país que se llama Argentina. Queda en América del Sur y está en vías de desarrollo. La parte de abajo parece un zapato. Está pisando un piso de hielo y el pie no tiene puestas las medias. Tenés que prepararte anímicamente.
El hijo de la maestra. La semana pasada publicaron un cuento mío en el diario Perfil dedicado a mi vieja. Mi mamá estaba muy emocionada. Le avisó a todos mis tíos, a sus amigas maestras, a los vecinos viejos. Me dijo que cuando leía mis cuentos, ella se sorprendía de que yo me hubiera fijado en todas esas cosas. Ayer, hizo unos canelones espectaculares. Mientras servía, me llamó para que vaya a la cocina. Me mostró la fuente de los dioses y me dijo:
—Elegite el canelón que vos quieras.
En estas Pascuas, el hijo mayor tuvo coronita.
La poética del tornero. Mi papá es un personaje. Ermitaño como pocos, pasa sus horas en el patio, tomando mate y pensando vaya a saber qué cosa. Es un tano que laburó toda la vida como matricero. Le decían El rey de las roscas. Ahora le está creciendo la buzarda y se parece cada vez más a mi abuelo José, de quien guardo los mejores recuerdos. Mi viejo siempre opina cosas insólitas, hace reír. Es una persona muy sencilla y le cae bien a todos. Ayer se puso a leer mi cuento en el diario y me dijo:
—Esto es valioso porque no es extremista. Hay muchos que son extremistas pero en el extremo no hay nada, está la muerte. Esto es valioso porque cuenta lo que pasa en la realidad.
Gracias viejo.
La pelota. Después jugamos a la pelota en el patio, hasta mi viejo se enganchó. Mi hermana María Laura contaba que un técnico de no sé dónde quiere llevar a Mínimo a que empiece en infantiles, porque dice que le pega muy bien, y que es mejor si arrancan desde bien chiquitos. Mientras jugábamos, Mínimo me pedía que se la patee más fuerte y yo, para complacerlo, le tiraba bombazos que lo hacían rebotar contra la pared. Él se moría de la risa y nada le dolía, porque es de goma.
Los chistes boludos. Pocas cosas unen tanto a la familia como los chistes boludos. ¿Será que la vida misma es un chiste boludo? La cosa es que, siguiendo la tradición de mi tío Jorge, un experto en el tema, a veces empiezo con mis ocurrencias, que por una cosa o por otra siempre hacen reír. Los de ayer estaban relacionados con los huevos de pascua. A Maxi le pedí que le llevara unos huevos a mi hermana y que le dijera que no rompa los huevos. Jaja, se reían. A Maxi le tocó adentro de su huevito una silla mínima igual que él. Yo hacía que me sentaba arriba y Mínimo se descostillaba. Son necesarios, los chistes boludos, en cualquier fiesta familiar, así que alguien tiene que hacerlos. Algunos dan ternura y si los hacés bien, con boludez dulce, hasta alguna chica puede enamorarse de vos. Los caminos del Señor son misteriosos.
Conurbano. Modos de representación de la periferia. Sentimientos no perecederos permanecen guardados en un depósito, arriba, en neuronas con candados. Esa altura es un lugar impenetrable. Ahora estoy solo en mi departamento de Capital. El océano gotea en la canilla falseada de la cocina. Relojito del fondo del mar, tu tic tac pone triste al más contento de mis ambientes. Es tarde, el día se está dando vuelta. Yo sigo hablando desde lejos, debe ser por instinto de conservación. Mi nombre es Juan Diego, soy el hermano de mis hermanas, soy el hijo de mis padres.
***************************************************************************************
anterior:
Rexistencia 34 - Una calle arriba --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bafici
viernes, abril 06, 2007
miércoles, abril 04, 2007
Carlitos el borracho y su historia del gato montés
En la esquina de la Juanita me crucé con Leticia y el Moncho, que venían de Lugano. Como no tenían nada que hacer, decidieron sentarse conmigo en la vereda. Era sábado tipo diez de la noche. Corría mayo de 1989.
En la terraza de Boris Karloff había un muñeco de jardín con cara de maldito, al que todos llamaban “El enano de Ugarte”. Estaba pegado en la cornisa mirando hacia la calle. Ésta vez le devolvíamos la mirada, con un poco de miedo, eso sí, debido a la superstición. Durante un buen rato quedamos hipnotizados, y con nosotros toda la cuadra, porque no volaba ni una mosca.
De pronto, empezamos a oír una cosa rara aumentando su volumen, que nos sacaba del letargo. Era una voz que no conocíamos, áspera, que llegaba de la vuelta de la esquina.
El frío nos tenía acurrucados a los tres contra el paredón del almacén, con los ojos a medio abrir y las piernas casi dormidas, así que ninguno mostró intención de pararse para ver de qué se trataba el asunto. Nos limitamos a esperar, pacientemente, que la voz llegara hasta nosotros. Poco a poco, el sonido comenzó a ser más nítido:
“Era rubia y sus ojos celestes/reflejaban la gloria del día/y cantaba como una calandria/la pulpera de Santa Lucía…”
Enseguida, asomó el cantante. Era un hombre flaco y barbudo. Tendría unos cincuenta años, quizás más. Iba mal vestido, como un ciruja. Tambaleaba. En la mano traía una petaca. Lo acompañaba un gato grande, manchado en todo el cuerpo.
—¡Buenas! —nos dijo—. ¿Les molesta si me siento con ustedes?
—No, para nada. Siéntese —le contestamos.
—Mi nombre es Carlos, pero me dicen Carlitos, y ojo que no tengo nada que ver con el que ganó las elecciones, eh. ¿Cómo se llaman ustedes?
—Leticia, Moncho y Juan Diego.
—Un gusto, pibes.
—Igualmente. ¿De dónde viene?
—Ahora, de ninguna parte en especial, siempre estoy dando vueltas, pero en realidad yo soy de La sudoeste, que es un barrio que queda por allá atrás del Mercado Central. ¿Lo conocen?
—No —contestaron mis amigos—; Sí —dije yo—, me llevaron allá cuando era chico, para curarme una culebrilla.
—Ah, entonces conocés a la Chola. Esa mujer es propiamente una santa, curó a mucha gente.
—¿Y cómo se llama su gato? —le preguntó Leticia.
—No tiene nombre, porque él no es un animal doméstico, es un gato salvaje, un gato montés.
—¿Pero qué edad tiene el gato?
—¿Éste? Es más grande que yo. Es un tipo de gato muy longevo. Nos hicimos amigos hace muchos años. ¿Quieren que les cuente la historia?
Sigue acá.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Carlitos el borracho fue una persona real, que recorrió durante muchos años las calles de Celina. Flaco y barbudo, andaba vestido pobremente, cargando un bolso negro, y acompañado en algunas ocasiones por un perro y por un gato. Generalmente amable y bien predispuesto para la charla, los vecinos del barrio siempre lo respetaron y lo ayudaron. A veces, debido a su adicción al alcohol, se lo veía ensimismado y hasta violento, insultando a diestra y siniestra a personajes imaginarios que le disputaban la conciencia y la fuerza de voluntad. Cuando la borrachera, en dosis pequeñas de su petaca, era apenas un remedio contra el frío, Carlitos daba largas serenatas de tangos por las noches, roncando cada estrofa como si se le fuera el corazón, igual que a Malena, en voz de sombra. Hace mucho que no sé nada de él, ni siquiera si vive. Mientras estuve en la casa de mis padres, fui su amigo. A partir de ahora, intentaré documentar nuestras conversaciones en estos textos, que conformarán la segunda serie de relatos pertenecientes a la saga de Villa Celina.